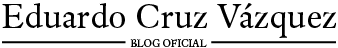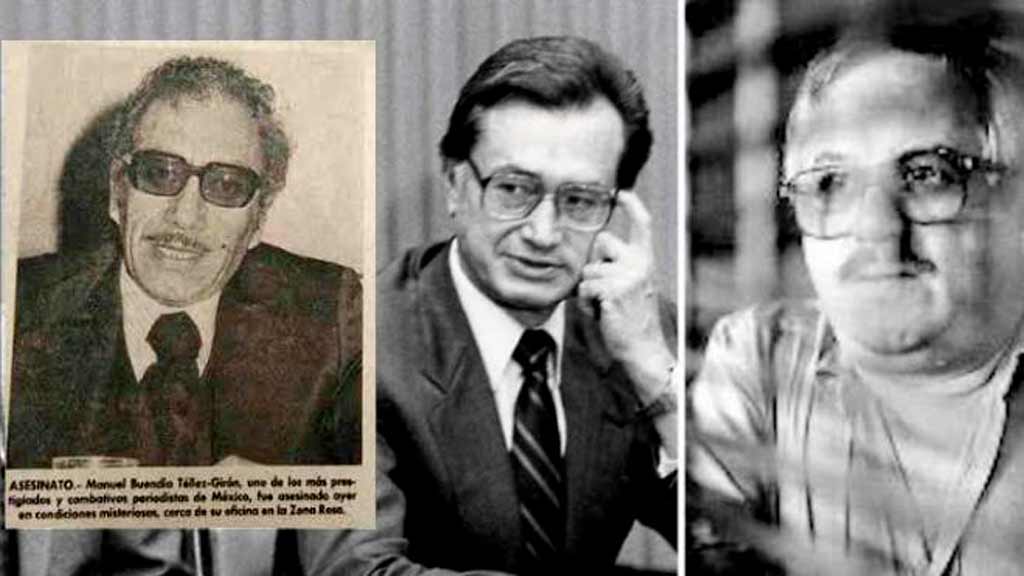Volver a dar con esa vista me puso los pelos de punta. Acá la larguísima fila de acceso al acuario; luego, otro montón de gente en espera de entrar al Museo Soumaya; y por aquí el culebrón al Museo Jumex. En el otro ángulo el anuncio de Aladdín, el musical, en el teatro Telcel.
En ese espacio minúsculo que conforma lo que llamo el Planeta Slim, en ese recodo de Polanco, chorros de personas surcando la tierra en pos del centro comercial, con el puro gusto de deambular y sin duda, abundancia de almas en pena al ver que a lo placentero del arte como del entretenimiento le corresponde una tremenda asoleada.
Nos miramos Winston y yo, pues el Jumex era la elección. Pues hagamos la fila, colega. Descubrimos entonces que muy responsablemente, la directiva del museo tuvo a bien entregar sombrillas a su audiencia. Aplauso. Nada más que ya no alcanzaron para tantos. Menos mal que traíamos nuestras cachuchas.
De pronto llegó una chica de logística para dar cierto orden al caos de la espera en el extremo que habitamos. Atrás de nosotros venían un par de señoras entradas en años. Vio al cuarteto, nos entregó el colorido boleto “Urs Fischer Lovers”, cuando de repente dijo “les daremos acceso preferencial” y a seguirla.
La bondad de las fachas domingueras, pues finalmente así como que muchos años de diferencia con las señoras no había, nos permitió el privilegio de ingresar de volada. Pocas veces he expresado tanta gratitud a una colaboradora de un museo, neta que experimentamos un júbilo sin par. ¡La joda que nos ahorramos! Con el impulso del milagro inesperado dije a mis adentros “ a ver si te encuentro”.

Era el domingo en que daba inicio el festín vacacional de Semana Santa tras dos años de pandemia. El reencuentro con lo masivo por supuesto que no fue agradable. Al tomar el elevador para ir hacia el primer piso (que es el tercero) de la exposición, resurgió aquello de mi ingrediente fóbico al claustro (y tan tuyo también). Pero ni duda de que ese apretujadero es mil veces mejor al de un pedazo de Metro o Metrobús.
Mis ojos retomaron su costumbre abandonada de mirones. El sube-baja-derecha izquierda. Otro tanto los de Winston.
Pasen, conserven sus sanas distancias, por favor a un metro de cada obra del suizo avecindado en Nueva York. Un absurdo de amables solicitudes en el corral que es la sala de exposición. A desesperado, Winston me gana. Va por las diversas piezas del señor con apellido que suena a pescado, toma fotografías con el celular, decodifica ipso facto, celebra, alecciona, sugiere, interpreta, aplaude, aprueba.
Le pierdo en el zigzagueo, en el afán selvático de ver si te encuentro. Una, dos, tres, ochocientas, novecientas noventa y nueve, y mil igualitas a ti. Soy obsesivo, cuento todo. Digo ¿cómo es posible te multipliques sin aparecer tal cual supone eres o imaginé eras? En esa locura de empujones, de disputa por lograr la sefie, de usted disculpe por la obstrucción visual, creo que sólo hay puros fantasmas.
¿Qué tanto se engancha uno con la obra del señor Fischer, del cual hasta entrar al museo no tenía la menor idea de su famosa existencia? Bueno, colega, le digo a Winston, hay algunas chuladas, como ese piano en metáfora de reguetón. O el oasis de espejismo con la gotica de agua que viene del techo, con esas macetas rete chéveres.
Nuestra capacidad de socializar como acarreados me conmueve. Bendita memoria colectiva. Ahí vamos por el pasillo, por la escalera, cuesta abajo, a la siguiente galería, disfrutado de vernos tan cerca unos a otros, bonito espectáculo tras el ya lejano encierro por cortesía del coronavirus. Y cada perfil, cada trasero, cada movimiento, parece ser el tuyo.

Topamos con la pieza que al final más me arrebató, eso mero damas y caballeros, me pone triste no poder comprarla. El piso segundo abre con una cama de la cual escurre una mezcla de concreto: veo proyectado mi lecho como anillo al dedo. Qué más diera por tener esa objeto frischeriano.
Tras maravillosa obra, la sala se inunda de lluvia multicolor. Encomiable esfuerzo poner en sintonía el cablerío y las figuritas. Impactante la atmósfera, ya sea lluvia o lagrimeo, que es por el que me inclino. Que llore el techo, lloremos que falta hace, que arrecie la tormenta y nos ahogue. Entonces reparo: en este momento ni un huracán te arrima.
Hay algo más de la muestra de Urs ya para la salida del piso segundo, tiene espejos, un gato, me recuerda una secuencia de la película El barrendero, de Cantinflas, cuando hace la broma, en la sala de una casa, de la diferencia entre las figuras de cristal cortado y lo que queda de ellas cuando es cristal roto. Mi hermano colombiano Winston rememora lo que a su padre le gustaban los filmes del Mario Moreno.
El oleaje impetuoso de las carnes: somos arrojados a las playas del último piso, que es el primero, donde hay más piezas del Fischer y la celebrada terraza del Jumex. Las vistas a la arquitectura del Planeta Slim son bien bonitas. Por ahí en el disco duro hay una estampa tuya, la recobro para ver si apareces, mientras el agua sale de la manguera que está en el esqueleto, cualquier parecido con mi realidad es una loca coincidencia.

¿Visita relámpago? Saben los dioses. En estas condiciones el tiempo vale gorro como el ponerse de coqueto a valorar la comprensión, sapiencia y alcance de la exposición Lovers. Tanta y tan bonita gente de la Ciudad de México (o de donde sea) es una tentación mucho más artística.
La gente, cual cardumen, lista para pagar lo que sea en la tienda del museo. Salimos airosos, contentos, visto bueno al Urs, explotamos, ha valido mucho el buceo gratuito en el mar tempestuoso, pobladísimo, del arte humano.
Los parabienes de los jugos.
Si acaso andabas por ahí, queda claro que no fue por mí.