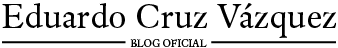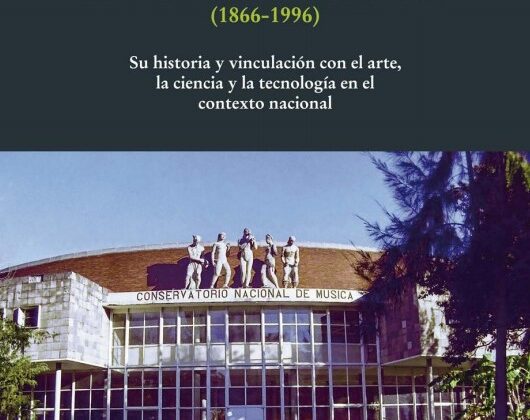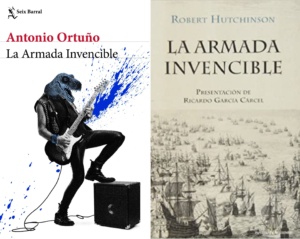
“Pero el negocio se terminó sin que nadie se coronara rey”.
Había encontrado, al fin, el argumento que me interesaba. Vino del bajista Yulian en La Armada Invencible, la novela reciente de Antonio Ortuño (Seix Barral, 2022). Llegó hasta la página 282 de 378. (Por cierto, qué edición más tosca, es una bronca domar el libro).
Así mero: es la historia de una juvenil banda metalera, cuyos integrantes la cuentan desde su vejez prematura que no va más allá del medio siglo de vida. Sus escenarios transcurren entre Chapala, Zapopan, Ajijic y una abstracta capital tapatía. En efecto, en la atmósfera de una provincia encerrada en sí misma.
Mi abordaje de la novela sabrosamente escrita por el zapopano se queda en eso. En el nivel de comprensión de una música, por un lado y en la imposibilidad del mercado para sus hacedores jaliscienses, por otro. De sus integrantes, por cierto, dos viven de negocios heredados, Barry y el Gordo Aceves.
Yulian es empleado del segundo de ellos, gracias a sus capacidades como dibujante e ilustrador. Es el jodido que hace dupla, en el efímero relanzamiento del conjunto, con “Patito”, la guitarrista que termina encontrando chamba en un circo de los Estados Unidos.
Es el cuarentón rebosante de fracasos que dicta: “La puta vida es solo muerte administrada a gotitas”.
De la banda original a la que se intenta reinventar lustros después, la tesis sigue siendo la misma. Barry, quien define “Soy feo, pero estoy bien bueno, chingada madre”, alega en la larga entrevista que estructura la narración de Ortuño: “Pero si el rock no ofende no es nada. El rock es un arte marcial, puta madre. No musiquita. Para canciones de amor están los demás. Esa mierda que vomitan la radio, la tele, o Internet, y que tanto les gusta”.
Para darle cauce a mi interés primordial, conforme avancé las páginas de La Armada Invencible le pedí a Alexa poner la música de algunos grupos ahí citados. No me eran desconocidos Metallica, Venom, Motörhea, Iron Maiden, Black Sabbath o AC/DC.
Tras el periplo heavy y thrash comprendí a Yulian al decir: “(…) el jodido mundo había cambiado bajo nuestros pies y, sin movernos de sitio, los metaleros habíamos quedado relegados al mismo cajón de los amantes del jazz y los practicantes de esgrima: el de las putas reliquias”.
Las batallas de la Invencible pasaron por la cadena de fracasos de cualquier banda que no se puede organizar como empresa: improvisación, falta de planeación, indisciplina, repulsión de los posibles patrocinadores, ausencia de foros, mucho desmadre. Sufren, a su vez, para grabar un CD que se queda atrapado en Alemania.
En el ambiente jalisciense de un siglo XX que cursa sus últimos lustros, la sensacional “Pato” (Pati) lanza: “Si ninguna banda de la escena triunfó, ni siquiera The Hammer, ni tampoco La Armada, no fue por falta de talento. Fue porque había poco público, poca convicción, pocos recursos”.
Me quedé con eso: con el muy emocionante relato de una empresa musical que no pudo ser. En La Armada Invencible de Antonio Ortuño, la música metalera la juega con todo en contra. Y aunque Barry se esmera en resucitarle el nido, El Hangar, los jóvenes de los ayeres no son los de hoy.
Por ello, tras el concierto de renacimiento que se volverá de debut y despedida, Yulian sentencia: “Pero uno sabe que cosas así no se arreglan: lo más sencillo cuando algo se va al fondo es dejarlo ahí, no hay fuerza más poderosa que la inercia, que nos aleja y nos congela y nos deja perdernos”.
Termino este breve paseo por las esquinas que me quedé de la novela. Me encantaron las líneas dedicadas a conocido negocio de la familia Slim. Cito unas de ellas en voz del apesadumbrado Yulian: “En los bares de la cadena Sanborns nunca dejó de ser 1986”, donde “solía haber, también, un tecladista olvidado en el rincón, que berreaba con mayor o menor intensidad, según la respuesta de los parroquianos, un repertorio de baladas llorosas y medios tiempos bailables”.
Algo así sigue a estas alturas del siglo XXI. Para muchos de nosotros esos bares fueron en cierto tiempo un recinto sagrado.